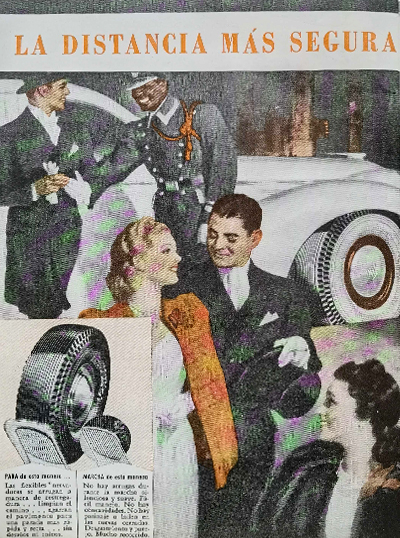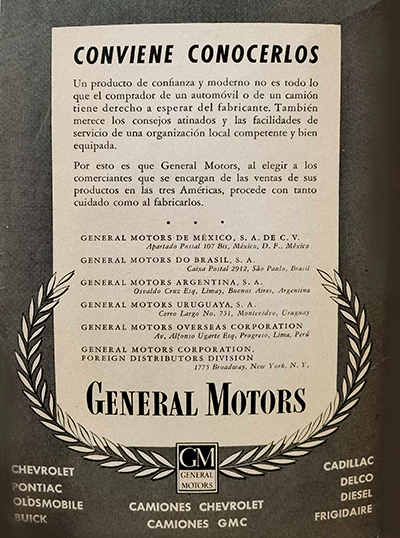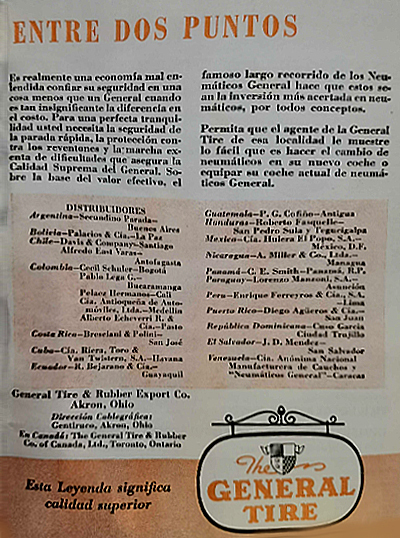El hombre que mató a Lincoln
LEE se había entregado dos días antes, y el Norte estaba seguro de que la guerra había terminado. Las calles medio iluminadas de Wáshington hervían con una muchedumbre «yanqui» (esto es, unionista) ebria de entusiasmo, que celebraba ruidosamente el triunfo.
En una de las aceras, inmóvil, callado y meditabundo, estaba John Wilkes Booth mirando una procesión de empleados públicos que desfilaba por la Avenida de Pensilvania. Sobre su hermoso rostro, ahora adusto y hosco, caía intermitentemente la luz de las antorchas que pasaban. Envuelto en su larga capa, había tomado la postura en que con más frecuencia se presentaba en las tablas; pues, a pesar de la angustia que lo abrumaba, nunca podía dejar de ser actor.
Booth detestaba a los yanquis altaneros y jactanciosos que por doquiera veía. Por dos días y dos noches había vagado por las calles. Su desasosiego no lo dejaba descansar ni dormir. Las descargas de artillería con que se celebraba la victoria se sucedían de minuto en minuto, y cada cañonazo era para él un nuevo golpe de un atormentador desapiadado. Había tratado de embriagarse; pero, cuanto más bebía, tanto más recordaba con amargura que su querido Sur, objeto de su admiración y de su afecto, yacía postrado tras la derrota.
Veía pasar las multitudes que se dirigían presurosamente a la Casa Blanca, en donde Lincoln iba a hablar. Hizo una señal a un hombre alto que lo acompañaba, y siguió la corriente, con semblante torvo. Quería ver a su enemigo cara a cara.
Booth odiaba a Lincoln con un odio que rayaba en manía irracional. Creía que la situación lastimosa del Sur se debía a la malévola persecución de Lincoln. Durante varios meses, él y otros pocos conspiradores habían estado formando planes para aprehender al presidente y llevárselo a Richmond como prisionero de guerra.
Un tropel de gente invadió el recinto de la Casa Blanca, pisoteando las flores y derribando los arbustos en su afán de acercarse al edificio. Booth se recostó contra un árbol, mirando ceñudamente la casa donde Lincoln vivía. «Allí - parecía decirse espera mi enemigo el regocijo de su triunfo».
Con un bufido despreciativo, volvió la cabeza hacia su gigantesco compañero, que estaba detrás de él. Pero su gigantesco compañero ni se dió por entendido. Cuatro años de guerra habían matado en él todo entusiasmo y no le habían dejado más móvil que el de los instintos primitivos. Sólo veinte años tenía, y sólo en el arte de matar había recibido.
Regresar a línea del tiempo